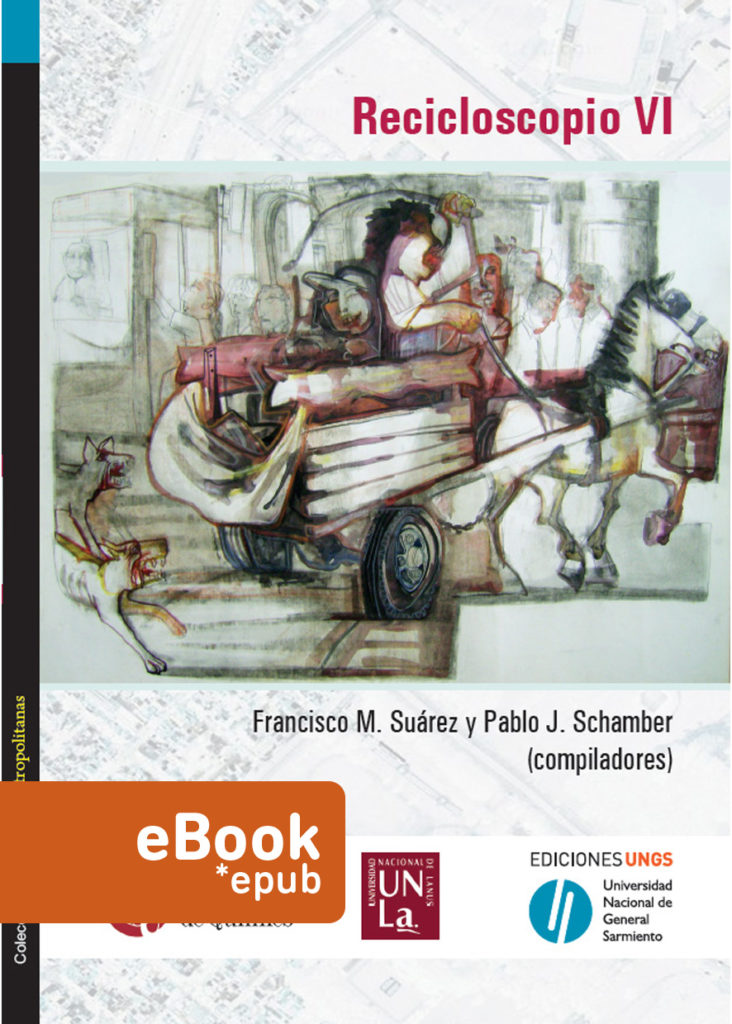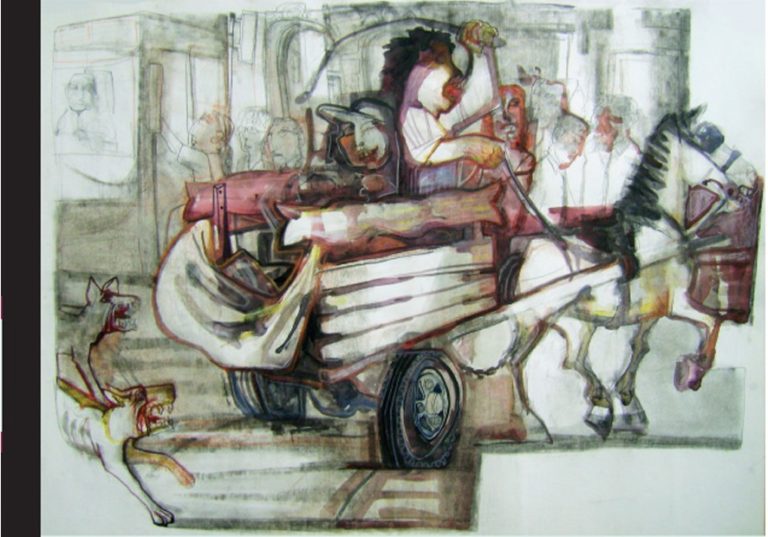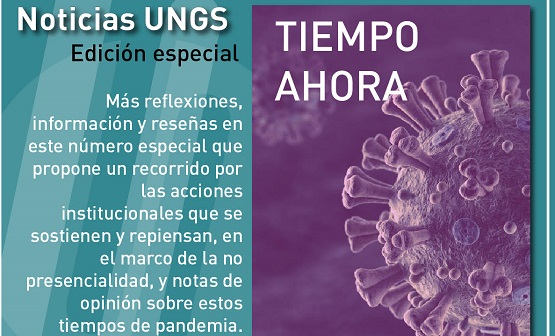Novedades La Uni Radio
Viernes 5 de junio de 2020
Reclamo de trabajadores suspendidos y sueldos atrasados en Vía Bariloche
Se trata de trabajadores tercerizados que pertenecen a la empresa Truck Oil y cumplen funciones de limpieza dentro de las instalaciones de Vía Bariloche.
Rocio, trabajadora damnificada, conversó con FM La Uni sobre la situación que se viene extendiendo desde abril que incluye suspensiones y falta de pago de los sueldos: "Ahora no estamos trabajando porque desde abril no nos dejan ingresar a nuestro puesto de trabajo, fuimos a reclamar hoy porque nos deben marzo, abril y mayo, no cobramos y hay muchas familias. Según Vía Bariloche, ellos dicen que depositaron los sueldos al dueño de la empresa de limpieza y él no nos depósito a nosotros".
El reclamo se llevó a cabo en las inmediaciones de la empresa, sobre la ruta 197, en Pablo Nogués. Los trabajadores no solo reclaman por sus puestos de trabajo y los sueldos atrasados, sino también por las condiciones inseguras en que debieron trabajar durante la pandemia.
>A raíz de la manifestación, la empresa de transporte de pasajeros se comprometió a devolver los puestos de trabajo y contratarlos de forma directa, aunque los trabajadores esperan a la materialización inmediata de esta promesa.
"Por el momento, y hasta que la situación se resuelva de forma favorable, los 45 trabajadores afectados planean volver a manifestarse en la puerta de Vía Bariloche reclamando por los sueldos adeudados y sus puestos de trabajo.
A continuación, la nota completa:
Viernes 5 de junio de 2020
La pandemia 2020 y el colapso petrolero
Este año 2020 será recordado como otro de los grandes hitos negativos en la historia petrolera, quizás superando a la famosa crisis de principios de los 70, cuando los países árabes exportadores de petróleo y sus aliados regionales decidieron no exportar más crudo a los países que habían apoyado a Israel en la guerra árabe-israelí de 1973, incluyendo así a Estados Unidos y a Europa Occidental. En ese momento, el precio del petróleo se duplicó, generando en los países centrales de Occidente, muy dependientes entonces del petróleo de Medio Oriente, una etapa inflacionaria y de recesión, que tuvo impactos de largo plazo en sus economías.
En sentido contrario a esa crisis, la contracción de la economía mundial provocada por la pandemia del COVID-19 se tradujo en el sector petrolero en la fuerte baja del precio del crudo, agravándose la situación, en los primeros meses de la pandemia, por la guerra de precios de petróleo desatada entre Arabia Saudita y Rusia, dos pesos pesados en la industria petrolera. Ambos países habían empezado a aumentar sus cuotas de producción, con Arabia Saudita liderando esta suba a niveles records dada su posición como primer productor y exportador mundial. Para alivio del sector, esta guerra de precios parece haber llegado a su fin en virtud de los acuerdos celebrados por la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo más aliados como Rusia) este pasado abril para recortar la producción en 9,7 millones de barriles diarios. A este convenio instaurado con el objetivo de sostener el precio del crudo se ha sumado por primera vez Estados Unidos.
En síntesis, desde enero de 2020 el precio del barril de petróleo ha decrecido en alrededor del 50%. La pandemia obligó a muchos países a adoptar distintos tipos de aislamientos, generando una espectacular caída en la demanda de petróleo producto. El 20 de abril de este mismo año, por primera vez en la historia mundial de este hidrocarburo, su precio obtuvo un valor negativo, llegando a transarse para las entregas de mayo a -4,29 el barril del WTI, que corresponde a uno de los precios referentes del petróleo a nivel mundial, siendo el otro el BRENT. El almacenaje de petróleo resultó tan crítico que los productores estaban pagando a los compradores para que tomaran las entregas de crudo y de esta forma bajar sus niveles de stock.
Esta industria tiene una cadena de valor amplia, que impacta en un vastísimo entramado productivo. Los países cuyas economías tienen gran dependencia de la actividad petrolera están experimentando un duro presente y a la espera de un futuro lleno de incertidumbres. Varios países de Medio Oriente, unos tantos de África y Asia, así como también algunos de Latinoamérica, entre ellos México, Venezuela, y en alguna medida también Brasil, ven frenados o demorados sus proyectos de inversión. También aquellos países que en los últimos años han tenido grandes descubrimientos de petróleo o gas,y que abrazaban la esperanza de fomentar grandes inversiones en pos de desarrollar el sector y las industrias asociadas, están actualmente en compás de espera y vacilación. Dentro de este puñado de países nos encontramos nosotros, con motivo de la expectativa posándose sobre el desarrollo pleno de Vaca Muerta.
Las secuelas de la pandemia están ampliamente extendidas en el sector petrolero y gasífero, incluyendo también el conglomerado de industrias que impulsa. Productores, transportistas terrestres y marítimos, refinadores, almacenadores, proveedores de equipos y de servicios y comercializadores han visto sus proyectos cancelados o demorados. La restricción de la fuerza laboral para contener la expansión del coronavirus se suma a estos problemas. En numerosos lugares del mundo diversas empresas del sector han realizado suspensiones de personal, reflejándose recientes despidos temporarios de gran cantidad de personas en el Reino Unido y en Noruega.
Particularmente en Argentina, el COVID-19 ha afectado a cantidad de actividades económicas, entre ellas la petrolera; y si bien la energía es uno de los sectores industriales exceptuados desde el inicio de la cuarentena, las compañías petroleras comunicaron haber restringido al mínimo el personal en los yacimientos por temor a los contagios, pero resguardando aún la producción. Sin embargo, al igual que en gran parte del planeta, la producción petrolera en nuestro país ha dejado de ser rentable con los precios del petróleo BRENT en alrededor de 26 dólares. El BRENT que cotiza en Londres es el precio de referencia que se toma en Argentina.
Esta caída generó alarma, no solo en las compañías, sino en las provincias petroleras que reciben regalías por la extracción del crudo de sus subsuelos, de las cuales son dueñas a partir de la reforma constitucional del 94 y la posterior legislación a la que dio origen esta reforma. Este problema excede incluso la cuestión de las regalías, y se relaciona con el empleo que el conglomerado hidrocarburífero genera en estas economías regionales y con su influencia en otras actividades económicas. El agravamiento en la actividad del sector ha impulsado a las provincias petroleras y a las compañías a solicitar al gobierno nacional ayuda en estos momentos tan difíciles. La respuesta del gobierno ha sido la implementación de un precio sostén del barril de crudo, conocido como “barril criollo”, un política ya aplicada por nuestro país en otros momentos.
El Gobierno nacional, los provinciales, las empresas y los sindicatos coinciden en que un precio de comercialización del barril en 45 dólares logra mantener la producción, el empleo y las inversiones a flote. Así es como, luego de algunas idas y venidas, el pasado 18 de mayo se publica el decreto que establece el barril criollo en 45 dólares hasta el 31 de diciembre. La esperanza yace en que, después de esa fecha, la contracción económica mundial impuesta por la pandemia haya aminorado lo suficiente como para que el precio del petróleo retome un ritmo ascendente y no se requiera más el subsidio.
Este precio sostén es el establecido para liquidar las regalías que cobran las provincias petroleras. La normativa también impone algunas restricciones que tratan de salvaguardar el interés general de nuestra economía. Si la cotización del crudo BRENT supera durante 10 días consecutivos el valor de 45 dólares por barril la medida quedará sin efecto. Se controlará que las empresas cumplan con el plan de inversiones comprometido y se hará un seguimiento a los niveles de actividad y eficiencia del sector de forma de mantener las fuentes de trabajo.
Al mismo tiempo, para acceder al barril criollo las empresas productoras no podrán acceder al mercado de cambios para la formación de activos externos ni podrán adquirir títulos valores en pesos para luego venderlos en moneda extranjera o realizar una transferencia en custodia al exterior. Estos dos mecanismos para hacerse de dólares en forma legal son comúnmente conocidos como “dólar bolsa” y “contado con liquidación”, que como hemos visto han alterado al mercado de cambios generando cierta inestabilidad en el mismo y en la economía.
El decreto, además, toma en cuenta que las refinerías deberán pagar un precio mayor del crudo, por lo que en compensación reglamenta la disminución de los derechos de exportación de naftas y gasoil que habían sido impuestos por la Ley de Solidaridad. Estos oscilarán entre 0% y 8%, dependiendo del precio de cotización del BRENT. Asimismo, el gobierno se compromete a no aumentar el impuesto a los combustibles líquidos hasta el 1º de octubre y refuerza los controles de precios máximos para la venta de garrafas de GLP (Gas Licuado de Petróleo) que se utilizan en el Programa Hogar.
La normativa surgida de la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 es amplia y trata de resolver una coyuntura compleja. Esta requiere de la intervención de varios organismos de Estado que puedan actuar de manera sincronizada, objetivo que esperemos puedan lograr, dado el debilitamiento de sus capacidades operativas causadas por la gestión anterior.
Si bien es necesario, imprescindible, atender la urgencia que nos plantea la pandemia en el área de energía, donde el petróleo y el gas constituyen por lejos nuestra fuente principal, debemos pensar estratégicamente en nuestro futuro. El COVID-19 también nos invita a reflexionar sobre esto. Pasada la pandemia debemos plantearnos escenarios que orienten respecto a qué hacer con Vaca Muerta, de qué manera lo vamos a desarrollar, y en pos de esto generar las normativas necesarias para viabilizar ese desarrollo.
Los caminos son varios y no uno solo. Trabajar en la elaboración de reglamentaciones con el único objetivo de atraer inversión extranjera directa es mirar el corto plazo sin sentido estratégico en relación con el desarrollo nacional. La inversión extranjera directa es necesaria para desarrollar a pleno este yacimiento, pero debe ser orientada. ¿Vamos a focalizarnos en el gas para exportar LNG o en el petróleo? ¿Vamos a impulsar también fuertemente la industria proveedora nacional y la investigación y el desarrollo, o vamos a importar la mayor cantidad de tecnología? ¿Vamos a industrializar el commodity fomentando varias ramas de la petroquímica o solo lo exportaremos para tener los dólares lo antes posible? ¿Usaremos también este recurso para impulsar y agrandar la petrolera nacional tratando de recuperar el liderazgo que tuvo en Latinoamérica? Varias otras preguntas y problemáticas se pueden formular en este sentido.
Además, como es visible, es forzoso sopesar escenarios que incluyan al resto del mundo e incorporarlos al análisis. Por ejemplo, detrás de la puja que tuvieron Rusia y Arabia Saudita, ahora en calma pero latente, están los productores de gas de exquisito de Estados Unidos, un competidor de fuste para los países petroleros y gasíferos, impensado años atrás. Son varios los analistas extranjeros que comentan que Rusia los quiere liquidar, ya que un precio del barril por debajo de los 45 dólares los deja fuera de carrera y los manda directamente a la quiebra si se sostiene por cierto tiempo. A la Arabia Saudí tampoco le hacen gracia estos productores de petróleo no convencional, y les viene bien debilitarlos, pero no busca liquidarlos: no hay que olvidar que Arabia Saudita es un aliado clave de Estados Unidos en Medio Oriente. No por nada se metió Estado Unidos a tratar de calmar esta disputa entre Rusia y Arabia Saudita.
Pero justamente un precio por debajo de 45 dólares el barril también nos liquida a nosotros, que ni por asomo tenemos influencia en esa pelea. Esto es solo una muestra del marco universal y de la geopolítica internacional que envuelve al principal commodity del mundo. Por eso es necesario pensar el desarrollo de nuestros recursos naturales de petróleo y gas no convencional, de manera de acotar los riesgos.
Una vía útil para poder pensar estas estrategias de desarrollo es formar un consejo sobre la explotación y el desarrollo de nuestros recursos no convencionales, similar a las iniciativas que tiene el gobierno nacional en otras áreas. Un consejo formado por expertos en la materia, con la capacidad de invitar ad hoc a otro miembros cuando el tema lo amerite, que incluya, además de a los gobiernos nacional y provinciales, a las empresas y los sindicatos, a los representantes de los proveedores, a expertos de la academia y de los institutos de investigación, a representantes de las comunidades que se encuentran en las zonas de explotación hidrocarburífera y a organismos de medio ambiente. Dicho consejo brindaría las bases para formular las normativas necesarias y podrá cumplir un rol asesor durante varios años, ayudando así a plasmar las estrategias de desarrollo. Los desafíos son enormes, y es vital que los podamos encarar colectivamente para nuestro propio beneficio, fortaleciendo nuestro desarrollo económico y social.
Por Marcelo Neuman
*Artículo de opinión publicado en la edición especial de la revista Noticias UNGS, del 2 de junio de 2020.
Jueves 4 de junio de 2020
COVID-19 | San Miguel comienza con los testeos casa por casa
El Municipio de San Miguel realiza testeos casa por casa para la detección temprana de covid-19. En diálogo con FM La Uni, Diego Lambert, subsecretario de Salud del Municipio, contó los detalles sobre el operativo que se está realizando en los hogares sanmiguelinos. “Hemos salido testeando las zonas más vulnerables, los barrios populares que tenemos en el distrito”, dijo el funcionario.
Personal de la municipalidad es el encargado de realizar el control sanitario. A los vecinos se les toma la temperatura, se les realiza un test de olfato y ante cualquier síntoma anormal que se detecte, los profesionales del SAME evalúan el cuadro.
Lambert remarcó la importancia de la iniciativa y de los datos que se están relevando en el territorio: "Estamos sacando muchos datos positivos sobre pacientes vulnerables, adultos mayores, que necesitan una asistencia más próxima del Estado".
El equipo de salud comenzó a recorrer los barrios Santa Brigida y Obligado, mientras que los próximos serían Parque la Luz, Mariló, Barrufaldi y El Polo. Se planifica que los testeos también se realicen en zonas comerciales del municipio.
El operativo, se realiza de lunes a viernes de 10 a 13 hs y es acompañado por un trailer de vacunación. En la actualidad son 8 equipos trabajando en el territorio y la idea es aumentarlo a 15.
Para más información sobre el operativo podes comunicarte con Atención al vecino de la Municipalidad de San Miguel 0800-222-8324
Jueves 4 de junio de 2020
Ciencias sociales en aislamiento
Las Ciencias Sociales en nuestro país han recibido todo tipo de cuestionamientos a lo largo de los últimos años. Promovidas por premeditadas campañas de desprestigio de la labor de investigación en temas fuera del alcance de las ciencias “duras”, las críticas apuntaban a dos cuestiones centrales: el hedonismo rampante en la elección de objetos de estudio sin aparente relación con cuestiones sociales acuciantes y la carencia de toda utilidad e impacto social de sus resultados.
En su famoso texto titulado El político y el científico (Alianza, Madrid, 1993) Max Weber mostraba un contrapunto con Tolstoi, negando que el sentido de la ciencia fuera el de brindar respuestas para las únicas cuestiones que aparentemente importaban: qué debemos hacer y cómo debemos vivir. En este sentido, el pensador alemán se planteaba qué podía aportar la ciencia para la vida práctica y personal. Entre otras cosas, la ciencia (especialmente la social), tiene la capacidad de suministrar normas para razonar de manera de lograr que nuestros oyentes puedan discernir entre tal o cual postura práctica que deba adoptarse para afrontar un problema de importancia. No es propio de este campo del conocimiento proporcionar recetas para lograr determinados fines prácticos, sino que la labor del cientista social es la de encontrar el sentido y la visión del mundo detrás de las prácticas. En otras palabras, se trata de ejercer una verdadera tarea de deconstrucción de los supuestos que subyacen a las decisiones de diferentes actores en la vida social para ofrecer herramientas que permitan comprender mejor la complejidad de la realidad. Sólo a modo de ejemplo, al investigar el mundo empresarial, la investigación en Ciencias Sociales no procuraría reproducir o dar por sentado la finalidad última de la empresa privada, sino que intentaría hurgar los límites que tiene el capital para hacer cumplir sus objetivos. De la misma manera, el estudio la empresa recuperada por sus propios trabajadores, no implicaría brindar un recetario que las ayude a sobrevivir en un mercado capitalista, sino comprender los “modelos mentales” capitalistas que imponen límites al reparto equitativo de los resultados. Si se trata de hacer ciencia con espíritu crítico, la idea no es convertirse en teóricos de la persistencia de la firma con ánimo de lucro, sino de indagar las causas del sostenimiento del status quo organizacional. Siguiendo con ejemplo del mundo empresarial, ¿de qué “sirve” presentar la teoría de Abraham Maslow para dar cuenta de la motivación en el trabajo si no se reflexiona acerca de los fundamentos de la implicación en el trabajo en el sistema capitalista? Volveremos sobre esto.
En su célebre, exquisito y provocador La imaginación sociológica (FCE, México, 1961), Charles Wright Mills se planta al definir a los cientistas sociales (especialmente los librepensadores) como artesanos intelectuales, contraponiéndolos a aquellos cuyas agendas de investigación están marcadas por los organismos burocráticos que financian sus proyectos. En uno de los memorables párrafos de su obra, el autor sostiene que “hemos llegado a saber que todo individuo vive, de una generación a otra, en una sociedad, que vive una biografía, y que la vive dentro de una sucesión histórica. Por el hecho de vivir contribuye, aunque sea en pequeñísima medida, a dar forma a esa sociedad y al curso de su historia, aun cuando él está formado por la sociedad y por su impulso histórico. La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Ésa es su tarea y su promesa” (p. 26). ¿Cuál es nuestro lugar en tanto investigadores en el desenvolvimiento del conjunto de la humanidad y qué significa para nosotros? y ¿cómo afecta todo rasgo particular que estamos examinando al periodo histórico en que tiene lugar, y cómo somos afectados por él? Son dos de las preguntas que se derivan de la relación entre la biografía personal del propio investigador, los procesos históricos de largo alcance y la estructura social en la que ambos están inmersos. Con el objetivo de cumplir la promesa del ejercicio de la investigación social que no se subordine a los intereses de los grupos dominantes, el sociólogo concluye que se trata de desarrollar “la capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las características más íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas cosas… En suma, a esto se debe que los hombres esperen ahora captar, por medio de la imaginación sociológica, lo que está ocurriendo en el mundo y comprender lo que está pasando en ellos mismos como puntos diminutos de las intersecciones de la biografía y de la historia dentro de la sociedad” (p. 27).
Tanto Weber como Mills nos advierten acerca de la necesidad de replantear nociones tales como la utilidad o el impacto de la investigación en Ciencias Sociales, tan caras al sentido común que se han erigido como argumentos para acercarlas –nuevamente– al redil positivista, donde pueden reposar tranquilamente según las pautas y los métodos de las ciencias exactas, aparentemente mucho más útiles y de mayor impacto social, donde la propia subjetividad del investigador puede quedar neutralizada. Lo que proponemos aquí es exactamente lo contrario a ese sentido común. Se trata de reunir todos los esfuerzos para vincular el trabajo de investigación con nuestra realidad social, incluyendo la propia reflexividad del investigador en el planteo de preocupaciones más amplias. Veamos a continuación algunos ejemplos donde podemos encontrar problemáticas aparentemente restringidas a realidades muy concretas y circunscriptas a un fenómeno particular, pero que si ampliamos la mirada, descubriremos la forma de interpelar y desafiar preconceptos establecidos de muy larga data.
Las evaluaciones de desempeño que se implementan en grandes firmas del país ha sido una de las problemáticas que hemos estudiado en los últimos años. Si bien el formato de monitorear la performance laboral es un fenómeno muy instalado en diferentes espacios de trabajo, muchos de ellos incluso ajenos a la esfera económica, detenernos en el universo corporativo nos permitió arribar a conclusiones no sólo a nivel “societal” sino que pueden ser válidas en la actual coyuntura de la pandemia. En este sentido, ¿qué es lo que realmente se evalúa cuando se observa que los criterios más valorados para hacer “carrera” se vinculan con habilidades que poco tienen que ver con los “conocimientos del oficio”? Por otro lado, si la evaluación de desempeño permitiría que cualquiera sea capaz de desplegar sus “talentos” para ascender en la escala jerárquica de estas burocracias, ¿por qué no cualquiera llega a convertirse en manager? Si para ejercer la abogacía es necesario poseer un título de abogado, ¿cuáles son los requisitos para devenir un dirigente empresarial? Pareciera que la posición de clase es determinante para ejercer el “cierre social” en el cual no cualquiera -de hecho- puede constituirse en un gerente. Todas estas preocupaciones ponen en cuestión cuál es el trabajo que a fin de cuentas es más valorado, es decir, remunerado. La pandemia nos convoca a reflexionar acerca de trabajos que hoy son muy valorados pero que no gozaban del prestigio social que detentaban empleos del mundo corporativo. El trabajo de cuidado, la enfermería, la epidemiología, parecieran ser algunos de los trabajos con mayor utilidad social.
El segundo ejemplo se vincula con el primero. Durante el decenio kirchnerista, se produjo un fenómeno relacionado al mercado laboral de características inéditas en nuestro país. El estrechamiento de la brecha salarial entre aquellos que negociaban de forma individual sus condiciones de trabajo –es decir, los managers– y los que lo hacían de manera colectiva –es decir, los trabajadores sindicalizados–. Esto produjo un creciente cuestionamiento de la meritocracia entre la población managerial, llevando en algunos casos a la conformación de sindicatos de empleados jerárquicos. El ideario individualista del progreso en nuestro país llenaba los relatos de inmigrantes que, “con una mano adelante y otra atrás”, lograban erigirse en pequeños empresarios. Este fenómeno coadyuvó a la difusión de un sentido común meritocrático de raíces criollas. El solapamiento salarial tuvo a su vez implicancias más amplias: ¿quién merece un salario más alto?, ¿qué trabajos deben ser mejor remunerados que otros?, ¿cómo justificar posiciones de privilegio en el mercado laboral?, ¿en qué medida la meritocracia no constituye un mero acto de fe?, ¿a qué se debe su ubicuidad aún en las clases menos favorecidas? El actual contexto de la pandemia nos convoca a poner en cuestión ciertos postulados que definen los principios rectores de justicia retributiva en el mercado laboral, para intentar establecer criterios de retribución salarial de manera colectiva. Nuevamente, el trabajo de cuidado así como empleos del campo médico y paramédico podrían ser incluidos dentro de los trabajos mejor retribuidos. Por otro lado, la ayuda estatal (y no el esfuerzo individual) es lo que está ayudando a sostener las economías –incluso las más desarrollas del mundo–.
Por último, las innovaciones tecnológicas implementadas durante la cuarentena para sostener el trabajo a distancia constituyen un objeto de estudio propio del campo de las Ciencias Sociales. Firmas pertenecientes a la vanguardia del capitalismo de Silicon Valley como Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft han experimentado con diversas formas de teletrabajo (en muchas ocasiones haciendo que sus propios “consumidores” participen de manera consciente o no en su éxito económico) a lo largo de los últimos años. Muchas de las “apps” que desarrollaron permiten una gestión eficaz de la fuerza de trabajo aún en contextos tan inéditos como los que estamos viviendo. Diversas formas de evaluación de las interacciones sociales que se daban a través de redes sociales corporativas, en las que era posible penetrar en lo más profundo de la intimidad de los trabajadores, ahora permiten ejercer una gestión de la intimidad en el propio seno familiar. El hogar –convertido en una empresa en pequeña escala– deviene un espacio que pone en evidencia los claroscuros del teletrabajo.
Así como esta cuarentena nos convoca de manera incesante a replantearnos las prioridades en nuestras vidas, la Ciencia Social puede ayudarnos a deconstruir los postulados que subyacen a las lógicas que llevaron a la sociedad a legitimar estructuras sociales tan desiguales y que la pandemia no hace más que consagrarlas y magnificarlas. Difícil saber el “impacto” que puede tener esta deconstrucción. Tampoco considero que sea nuestra tarea “mensurarlo”. Hay tareas que conciernen al político y otras al científico, como diría Weber. Wright Mills diría que la artesanía intelectual tiene que llevar a desarrollar estrategias de intervención en la esfera pública. Sabemos que los sentidos comunes han sido producto de construcciones sociales. La Ciencias Sociales pueden ayudar a develarlos y ponerlos “patas para arriba”. Lo que suceda con esto y cómo suceda, dependerá de formas colectivas de organización de nuevas pautas de convivencia social.
Por Diego Szlechter
*Artículo publicado en la edición especial de la revista Noticias UNGS, del 2 de junio de 2020.
Jueves 4 de junio de 2020
Participar en tiempos de aislamiento
El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión presupuestaria que sirve a la profundización de la democracia y al enriquecimiento de la ciudadanía. En la UNGS se reglamentó en 2012, se incorporó al Estatuto en 2017 y está a punto de conocer, en pocas semanas, su octava edición. Noticias UNGS conversó con el Coordinador Operativo del PP en la Universidad, Cristian Adaro, sobre la peculiaridad que tendrá la implementación de esta herramienta en este año de pandemia y aislamiento.
La emergencia sanitaria que vivimos en el país y en todo el mundo plantea un conjunto de problemas de los más interesantes a nuestra convivencia democrática e incluso a nuestra reflexión teórica sobre ella. Por un lado, es evidente que reclama una mayor presencia del Estado en nuestras vidas. Por todas partes, en efecto, se oye lo que se viene llamando una “demanda de Estado” en una cantidad de campos muy distintos, desde el de la política sanitaria hasta el de la intervención pública en el sostenimiento de los ingresos de los ciudadanos y las ciudadanas, en el del mantenimiento de los niveles de la actividad económica y el de la regulación de las más diversas aristas de una vida colectiva que se ha visto fuertemente conmocionada por la pandemia. La palabra “cuidado”, que el movimiento de mujeres ubicó hace años en el corazón de la política argentina, viene siendo repetida con insistencia como indicación de una de las tareas primordiales que debería tener el Estado en esta hora.
Por otro lado, es necesario que esa mayor presencia del Estado en nuestras vidas sea la presencia de un Estado cada vez más democrático. Y aquí estamos en problemas, porque uno de los rasgos constitutivos de la democracia es su capacidad para alentar la participación deliberativa y activa de los ciudadanos en los asuntos públicos, y la circunstancia del aislamiento social al que nos obliga la pandemia vuelve muy difícil garantizar las condiciones mismas para esa participación. Esta misma palabra suele traernos la imagen de los cuerpos de los ciudadanos y las ciudadanas reunidos en asambleas y tomando parte de discusiones –como nos hemos habituado a decir– “presenciales”, y eso está hoy, y quién sabe por cuánto tiempo, muy dificultado entre nosotros y en todos lados. Así, no deja de constituir un desafío mayor a nuestra imaginación política cómo logramos seguir democratizando nuestra democracia en pandemia y en obligada situación de aislamiento social.
En la Universidad
La UNGS, que tiene desde el inicio mismo de su historia, y plasmado en su Estatuto, un fuerte compromiso con los valores de la democracia y de la participación, ha puesto su mayor esfuerzo institucional, en esta situación extraordinaria, por encarar este desafío, y en este mismo número extraordinario de Noticias UNGS puede leerse sobre el modo en que el órgano colegiado de gobierno de la Universidad, el Consejo Superior, pudo reunirse y seguirá haciéndolo mes a mes mientras dure la emergencia gracias a los dispositivos tecnológicos con los que contamos. El mismo camino siguen en estas semanas (y el asunto será comentado también en esta revista) los Consejos de los cuatro Institutos en los que se organiza la vida académica e institucional de la Universidad. El gobierno de universitario, representativo de los distintos claustros que integran la comunidad académica, está funcionando con normalidad, dentro de la anormalidad de la situación, en la UNGS.
Pero una democracia más democrática (esto es: no solo representativa) requiere que al funcionamiento de los órganos de gobierno se agregue el de los distintos instrumentos que buscan garantizar la participación de todos los integrantes de la comunidad en los procesos de discusión y de toma de decisiones. En la UNGS, uno de esos instrumentos es el del Presupuesto Participativo (PP), herramienta de gestión presupuestaria fuertemente democratizadora, que permite que sea la comunidad universitaria en su conjunto, a través de la determinación de los problemas que es necesario atender, de la presentación de proyectos, de su discusión y de su votación, la que determine el destino de una parte de los fondos públicos que la Universidad tiene asignados para funcionar. En línea con la idea de garantizar en todos los planos, también y sobre todo en la pandemia, más democracia para la democracia de la UNGS, en las próximas semanas se lanza la octava edición del PP en la Universidad.
El PP en la UNGS
Licenciado en Política Social por la UNGS, Cristian Adaro trabajó entre 2010 y 2015 en el Programa Nacional de PP de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Es vicepresidente de la Asociación Argentina de Democracia Participativa y Coordinador Operativo del PP de la UNGS. Consultado por Noticias UNGS, Adaro repasa los cuatro momentos de lo que él llama “la travesía por la democratización” de la discusión presupuestaria en la UNGS. El primero, a fines de los 90, consistió en varios encuentros sobre la experiencia de Porto Alegre, una de las primeras y más reconocidas en el mundo. En el segundo, entre 2006 y 2015, la UNGS desarrolló una decena de asistencias y capacitaciones a gobiernos locales y se integró a una red de municipios con PP. El tercero, en 2012, se coronó con la aprobación y reglamentación del PP en la propia Universidad. Y el cuarto, en 2017, fue la incorporación del PP, junto a otros mecanismos de democracia semi-directa, al Estatuto de la Universidad.
En su análisis de los PP en el mundo, Yves Cabannes identifica tres lógicas diferentes que han animado las distintas experiencias que se conocen. En algunas de ellas se ha buscado “democratizar la democracia”. En otras, mejorar la gobernanza. En otras, hacer de él una herramienta tecnocrática. El PP de la UNGS se inscribe en la primera de esas lógicas, y por eso su reglamentación prevé: a) un criterio amplio para la identificación de quiénes pueden participar como miembros de cada uno de los claustros, b) la exigencia de que cada proyecto sea presentado por integrantes de por lo menos dos claustros, c) un voto ponderado e igualitario entre los cuatro claustros en los que se divide a la comunidad para la votación. Desde 2013 se realizaron de forma ininterrumpida siete ediciones de PP, participaron como proyectistas 230 personas, se presentaron 66 proyectos y fueron financiados 28, en general orientados a impactar de diversos modos sobre la vida comunitaria de la UNGS.
Octava edición
La octava edición del PP en la UNGS contará con una partida presupuestaria de 650.000 pesos y, al igual que ha ocurrido en las ediciones correspondientes a los siete años anteriores, se financiaran proyectos cuyos montos de ejecución estén comprendidos entre el 10 y 30% de esa partida total. Sobre las particularidades de la situación actual, Adaro dice que “la nueva edición del PP se propone trabajar el marco de la pandemia con ideas para el día siguiente. Actualmente no sabemos cómo ni cuándo podrá tener lugar nuestro retorno físico al campus. Seguramente deberemos construir otra normalidad, y por eso la apuesta fuerte para este año es trabajar con problemáticas que atiendan a la actual situación dentro del marco de la reglamentación del PP que tenemos, que establece temas como bienestar universitario, cultura, acciones con la comunidad e infraestructura. En ese sentido se reforzarán y lanzarán nuevas actividades.”
Una de las cuestiones más ricas de todo el proceso del PP es el proceso deliberativo que promueve: los encuentros, las posibilidades de contrastar distintas miradas sobre los mismos problemas. En las ediciones anteriores del PP de la UNGS parte de todo este proceso de diálogos e interacciones se realizaba institucionalmente en los talleres de diagnóstico, que se llevaban adelante en distintos días y horarios para favorecer la participación de todo el mundo. Otra parte se realizaba en encuentros programados con distintos grupos de proyectistas. Y una parte no menor, y muy rica, se llevaba adelante en encuentros informales o en los pasillos del campus. Para esta octava edición, explica Adaro, “vamos a suplir el déficit del cara a cara a través de distintos dispositivos virtuales, siempre con la misma consigna: lograr una mayor participación y que sea de la mejor calidad”.
Etapas
El proceso constará de cuatro etapas. Una primera, de identificación de problemas y temas de intervención, se realizará durante julio, y en ella se trabajará con distintas herramientas virtuales tales como el aula virtual de moodle y formularios virtuales. En vez terminada esta instancia se sistematizará en un documento todas las opiniones. La segunda, de formulación de proyectos, se desarrollará entre agosto y septiembre. Esta etapa es siempre, dice Adaro, “una de las más ricas. Porque un proyecto es una invitación a soñar sobre qué queremos crear o mejorar, y porque es donde más vínculos se generan. Los encuentros (que ahora deberán ser virtuales) de los proyectistas con el equipo técnico del PP y con las áreas técnicas y políticas de la universidad para ir construyendo la viabilidad, las consultas a especialistas en los temas que se desean abordar, las reuniones donde se van despejando dudas y el trabajo dentro de los grupos enriquecen los proyectos y crean lazos que son muy importantes”.
Dada la imposibilidad de los encuentros físicos, se apostará a las posibilidades de la virtualidad para desarrollar varias actividades durante los meses de agosto y septiembre. En primer lugar, y recogiendo una buena experiencia del año pasado, se sugerirá y asistirá a los participantes en el armado de grupos de trabajo allí donde hayan identificado problemas similares sobre los que pensar. En segundo lugar, se brindará una capacitación virtual en formulación de proyectos. En tercer lugar, se habilitó un aula virtual en moodle donde podrán trabajar los equipos de forma colectiva, y se prevén otras plataformas virtuales para el mismo fin. En cuarto lugar, desde el equipo técnico se buscará a especialistas en las temáticas abordadas que deseen asistir por videoconferencia a los proyectistas. Por último, se reforzará la vinculación con las áreas de la universidad en el proceso de viabilidad.
En el mes de octubre se llevará adelante la difusión de los proyectos, que se desarrollará, igual que siempre, con un soporte institucional. La idea es que toda la comunidad universitaria esté bien informada sobre el modo en que queden formulados los proyectos que se someterán a su compulsa. Finalmente, se prevé que en noviembre se desarrolle la elección de los proyectos. Dado lo incierto y lo dinámico de la situación, se está evaluando en este momento la metodología que se adoptará para la votación, que deberá tener en cuenta el estado de las cosas cuando llegue ese momento, de manera de preservar la seguridad de las personas y la de sus votos. En todo caso, el ejercicio habrá valido la pena: se habrán asignado recursos a los proyectos que la comunidad, a lo largo de este proceso de deliberación, haya decidido, se habrá producido una vez más un importante aprendizaje institucional y se habrá democratizado un poco más nuestra democracia.
Artículo publicado el 2 de junio en la edición especial de Noticias UNGS
Jueves 4 de junio de 2020
COVID-19 | "El tratamiento con plasma fue lo que me sacó adelante"
José Iturbe vive en Grand Bourg, es albañil, fue diagnosticado positivo de covid-19, estuvo internado en el Hospital de Trauma “Dr. Federico Abete" de Malvinas Argentinas, recibió el tratamiento de plasma y se encuentra recuperándose en su domicilio.
El hospital, ubicado en la Localidad de Pablo Nogués, fue uno de los primeros de la provincia en llevar adelante el tratamiento basado en la aplicación de plasma de pacientes recuperados de covid-19, en trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto de Hemoterapia Provincial.
José, desde su casa, donde espera que le realicen los últimos hisopados para confirmar el alta definitiva, dialogó con FM La Uni. Si bien no sabe a ciencia cierta cómo se contagió sospecha que fue a través del contacto por una transacción que tuvo que realizar en un cajero automático: “Yo hice un trámite para mi mamá que cobra la jubilación, ella tiene 81 años, le mandaron la tarjeta para que cobre por cajero y ella por la edad no podía salir, así que tuve que salir yo. Pienso que ahí me habré contagiado, había mucha gente en los cajeros y en el banco. Yo pienso que entre el 27 y el 5 de mayo me habré contagiado”.
El vecino de Grand Bourg relató que comenzó a sentirse mal pero sin saber que estaba enfermo: “Me levanté el viernes 8 de mayo con malestar en el cuerpo y como tenía que hacer trámites salí. Cuando volví me acosté porque no daba más del cansancio. A la noche llegué a los 40° de fiebre. Ahí mi familia decidió llamar a la ambulancia para ver qué tenía y me llevaron al hospital". Una vez ingresado en el Hospital Municipal, le realizaron todos los estudios pertinentes para el caso y resultó positivo para covid-19.
En la madrugada del sábado, Iturbe fue ingresado a terapia intensiva. Con el pasar de los días su estado de salud iba empeorando y la condición pulmonar no era la mejor. En ese momento el equipo médico del Hospital Abete decidió comenzar con el tratamiento con plasma.
"Yo le pregunté qué es lo que era y los médicos me explicaron que era sangre de un paciente que se recuperó de coronavirus y que eso me daba todos los anticuerpos que él tenia en su sangre y eso fue lo que me sacó adelante, gracias a Dios. Eso pudo fortalecer mis defensas, ayudarme a respirar y evolucionar favorablemente, hasta que me sacaron de a poco elementos para que yo pueda respirar por mis propios miedos, y así fue que el plasma pudo salvarme completamente la vida”, contó.
José Iturbe ya se encuentra en su domicilio en la localidad de Gran Bourg, recuperándose gracias al tratamiento recibido. En aislamiento domiciliario espera los últimos exámenes que confirmen su completa recuperación y el alta definitiva.
A continuación, la nota completa:
Jueves 4 de junio de 2020
Nueva publicación de la colección Recicloscopio.
Recicloscopio VI es la continuidad de una serie de libros dedicados al reciclado y a los recicladores, centrada en el contexto Latinoamericano. La secuencia retrata un proceso social y ambiental analizando el estado de la cuestión en cada una de las entregas. En su recorrido ha servido de referencia no sólo para nuevos estudios académicos, sino incluso para consulta de técnicos y funcionarios de distintos niveles y poderes, tanto de Argentina como de otros países de la región. Su abordaje es de carácter interdisciplinario, reúne profesionales de las ciencias sociales y las ambientales. El presente volumen debate sobre metodologías de abordaje del fenómeno estudiado, circuitos de reciclado, problemáticas de disposición final y aspectos legales.
Se puede adquirir la versión digital aqui: https://ediciones.ungs.edu.ar/libro/recicloscopio-vi/
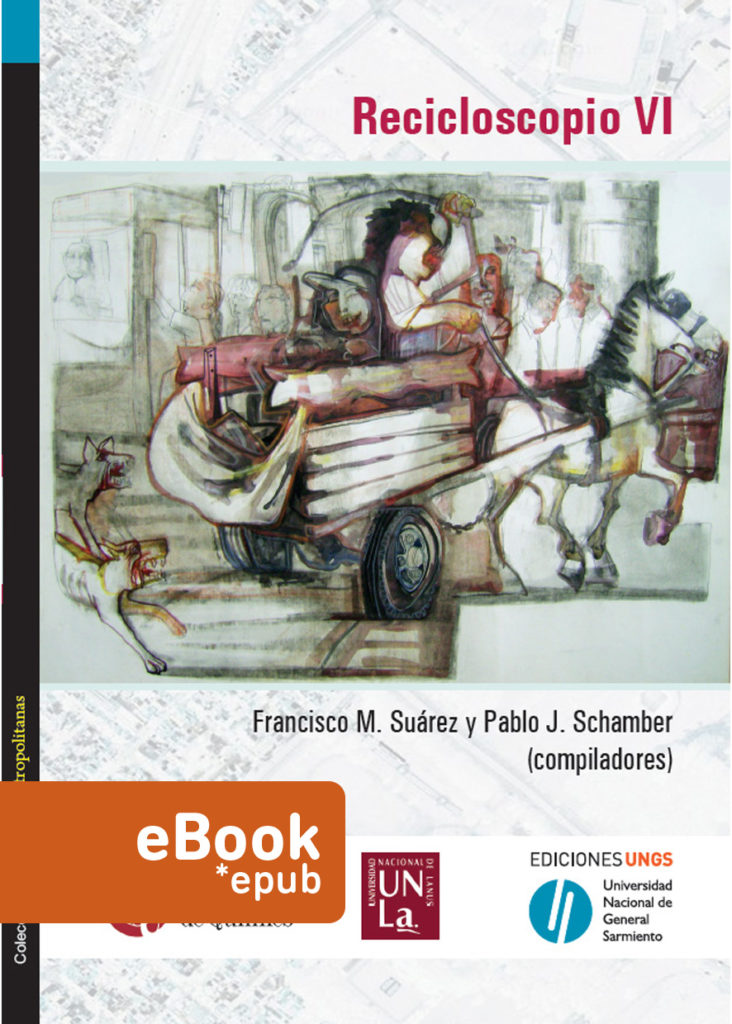
Miércoles 3 de junio de 2020
Nueva edición de Noticias UNGS
Ya se encuentra disponible la nueva versión on line de Noticias UNGS. Este número virtual, que se puede leer en https://noticiasungs.ungs.edu.ar, presenta nuevos artículos, notas de opinión y reseñas de libros.
La octava edición del Presupuesto Participativo en la UNGS, las ciencias sociales en aislamiento y la pandemia y el colapso petrolero, son algunas de los artículos que incluye la revista en esta última actualización.
El sitio web de Noticias UNGS contiene además todas las notas del el número especial “Tiempo Ahora” y las ediciones anteriores.
Viernes 1° de junio de 2020
La UNGS pospone la matriculación de ingresantes
En el marco del aislamiento social y obligatorio impuesto por el gobierno nacional debido a la pandemia de covid-19, el Comité de Formación de la UNGS decidió posponer la matriculación de ingresantes prevista para junio en el Calendario Académico.
La razón de esta medida es poder contar con información más precisa sobre las posibilidades del inicio de las actividades presenciales en la Universidad y el desarrollo del segundo y tercer trimestre.
Sin embargo, se puede realizar actualmente y de manera virtual la preinscripción online, el primer paso de matriculación e inscripción que deben completar todas las personas que quieran comenzar a estudiar en la UNGS.
Pasos para la matriculación e inscripción
Paso 1 – Preinscripción online
La preinscripción online se realiza en cualquier momento del año en https://preinscripciones.ungs.edu.ar. En este paso se deben cargar los datos de la persona que quiera inscribirse y la siguiente documentación en formato digital:
- Foto tipo carnet de frente.
- DNI (frente y dorso).
- Título secundario. En caso de no tenerlo: constancia de certificado analítico en trámite del nivel secundario o constancia de certificado analítico en trámite adeudando hasta dos materias.
- Constancia de CUIL (los nuevos DNI especifican el CUIL en el dorso).
- Certificado de materias aprobadas en el nivel superior, sólo para quienes cuenten con cuatro materias aprobadas de una carrera universitaria o seis materias aprobadas de un instituto terciario.
- Certificado de salud (no es necesario cargarlo en esta instancia, se tramita durante la cursada del primer semestre en Bienestar Universitario).
Para completar correctamente la preinscripción todas las imágenes cargadas deben ser claras y legibles.
Paso 2 – Matriculación e inscripción presencial
Luego de la preinscripción online, es necesario realizar la matriculación e inscripción presencial. En el contexto actual debido a la pandemia de covid-19, el Comité de Formación de la UNGS decidió posponer la matriculación de ingresantes prevista para junio en el Calendario Académico. Las nuevas fechas se comunicarán próximamente.
Oficina de informes
info@campus.ungs.edu.ar
Lunes 1° de junio de 2020
La revolución de los baldes | Marina García en Tiempo Argentino
"¿Será este el momento de decir Adiós a los baldes? Los baldes que suplen la falta de agua en los barrios populares, en las viviendas y en las organizaciones. Los baldes con agua que se trae de algún lado para la preparación de los alimentos en los comedores barriales. Los baldes que se utilizan en los baños de los comedores y los baldes de los baños de las viviendas", dice la socióloga Marina Luz García, investigadora docente del Instituto de Ciencias de la UNGS, en un artículo publicado en Tiempo Argentino.
El artículo completo