Novedades IDH
Miércoles 20 de julio de 2022
La construcción de la fragilidad | Ricardo Aronskind en La Tecla Ñ
El investigador docente del Instituto del Desarrollo Humano de la UNGS Ricardo Aronskind reflexionó sobre la situación económica y social en Argentina en una nota de opinión publicada por La Tecla Ñ.
"Además de los factores externos que condicionan nuestra realidad, también ha habido errores propios de magnitud, que ayudan a entender el porqué de la fragilidad económica y política del gobierno en el momento actual", aseguró el investigador en el artículo.
Leer la nota completa
La Tecla Ñ | 20 de julio de 2022
La construcción de la fragilidad
Lunes 18 de julio de 2022
Acceso gratuito al servicio bibliográfico CAS SciFinder
La Biblioteca Horacio González informa que se puede acceder en forma gratuita, a modo de prueba y por un período de 30 días aproximadamente, al servicio bibliográfico CAS SciFinder.
El recurso proporciona referencias bibliográficas, resúmenes y, en algunos casos, acceso a documentos completos de publicaciones periódicas, informes técnicos, tesis doctorales, patentes, entre otros, sobre química y cualquier otra área relacionada como medio ambiente, biomedicina, farmacia, geología, etc.
Además, brinda acceso a PatenPak, una solución de flujo de trabajo de patentes, y también incluye nuevas funciones como la retrosíntesis, que permite identificar rápidamente rutas sintéticas completas.
El lunes 25 de julio se dio a conocer la plataforma a toda la comunidad UNGS, mediante una sesión de ZOOM, a cargo de la CAS.
Los nuevos usuarios se registrarán en CAS SciFinder n mediante la siguiente URL de registro:
https://scifinder.cas.org/registration/index.html?corpKey=F7CE2B4DX86F35040X1CE50F67374F48505D
Luego del registro podrán iniciar sesión directamente en CAS SciFinder n : https://scifinder-n.cas.org
Desde la Biblioteca, invitan a docentes, investigadores, becarios y estudiantes avanzados de las carreras de Ingeniería Química, Licenciatura en Ecología y Tecnicatura en Química a registrarse y utilizar la herramienta.
Más información
referencia@campus.ungs.edu.ar
Domingo 17 de julio de 2022
Un revalúo inmobiliario de pura justicia | López Accotto, Mangas y Martínez en El Cohete a la Luna
Los investigadores docentes del Instituto del Conurbano Alejandro López Accotto, Martín Mangas y Carlos Martínez analizaron las medidas impulsadas por la ministra de Economía Silvina Batakis, en torno al revalúo de la propiedad inmobiliaria en todo el país.
"Es inconcebible que las valuaciones fiscales estén tan alejadas de la realidad de los precios de mercado. Eso hace que se termine tributando un impuesto progresivo, como el inmobiliario, pero con valores que son entre 10 y 20 veces menos que los valores reales", aseguran los autores.
Leer nota completa
El Cohete a la Luna | 17 de julio de 2022
Un revalúo inmobiliario de pura justicia
Miércoles 13 de julio de 2022
Primera reunión del equipo ampliado del Programa PARES
El pasado 7 de julio se realizó la primera reunión que convocó al equipo de trabajo ampliado del Programa PARES (Programa de Proveedores Asociativos Regionales y Economía Social). La reunión contó con la participación de estudiantes, graduades, investigadores docentes, no docentes y funcionarios de las áreas de Administración y Desarrollo Tecnológico y Social de la UNGS. Uno de los objetivos fue presentar el estado de situación del programa y las líneas de acción para continuar avanzando con su implementación.
El encuentro predispuso la generación de momentos para compartir dudas y consultas. Asimismo, se compartieron los sentidos y próximos desafíos del programa. Pablo Toledo, Secretario de Administración, mencionó que “el Pares es una herramienta de intervención que busca atravesar las prácticas universitarias”. Para Gonzalo Vazquez, Secretario de DTyS del Instituto del Conurbano, “Con la compra a Cooperativas se favorece otra economía; se apoya proyectos que sostienen formas alternativas de producción y una vida digna”.
En mayo se había llevado adelante la presentación pública del programa PARES. Éste se propone incorporar cooperativas y emprendimientos de la economía social como proveedores de la Universidad, a partir de contar con un registro actualizado de organizaciones del sector, adecuar normativas internas y generar procesos de fortalecimiento de potenciales proveedores.
El PARES tiene el desafío de promover otras formas de adquisición, visibilizando el rol político del consumo y la responsabilidad social que tenemos como consumidores tanto individuales como institucionales, tal como expresaron Fabiana Leoni, investigadora del IDH y una estudiante del Profesorado Universitario de Educación Superior en Geografía de la UNGS, de nombre Jennifer.
La amplitud de miradas, preocupaciones e intereses de estudiantes, graduades, docentes y no docentes aportó entusiasmo para la nueva etapa de trabajo que el programa tiene por delante. Estudiantes de Economía Política y del Profesorado de Geografía, graduades de Economía Política, Filosofía, Ecología y de Economía Social de la universidad se sumarán a las actividades de relevamiento de situación de las cooperativas, desarrollo de estrategias de comunicación y difusión del programa, fortalecimiento y capacitación para cooperativas, ampliación y propagación del Registro PARES.
Quienes tengan ganas de sumarse al espacio para aportar saberes y al mismo tiempo aprender, pueden escribir a la siguiente dirección de mail: pares@campus.ungs.edu.ar
Para más información sobre el PARES ver https://www.ungs.edu.ar/vinculacion-tecnologica-y-social/lineas-vinculacion/programa-pares-proveedores-asociativos-regionales-y-economia-social
Viernes 15 de julio de 2022
¿Qué es la Formación Obligatoria con Perspectiva de Géneros y el sistema de créditos?
La Formación Obligatoria con Perspectiva de Géneros es un plan formativo destinado a la comunidad universitaria de la UNGS -autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de todas las carreras-, quienes pueden elegir entre una amplia variedad de actividades en materia de género y violencias contra las mujeres y diversidades. Las propuestas se renuevan cada cuatrimestre y otorgan créditos a quienes participan. Lo esperado y obligatorio es que en dos años, las personas que integran la comunidad universitaria reúnan, como mínimo, ocho créditos.
Cada integrante de la comunidad UNGS puede definir su trayecto formativo y elegir las actividades en las que desee participar (agenda de actividades). Las mismas se presentan en distintos formatos, ejes temáticos y modalidades y son organizadas desde el Programa de Políticas de Género (PPG) y también desde otras áreas de la Universidad. Esta última es una característica particular de la implementación del plan formativo con perspectiva de géneros en la UNGS, que permite ampliar y diversificar el abanico de propuestas.
Aunque no es condición para la graduación, la acreditación de formación de géneros puede requerirse en distintas instancias evaluativas, incluso se valora como positiva en la postulación a búsquedas laborales, convocatorias o concursos que tienen lugar en la Universidad.
Quienes hayan realizado una capacitación formal en temática de género (cursos, diplomaturas y/o posgrados) y cuenten con la certificación correspondiente, pueden dar por cumplida la formación obligatoria, sin realizar trámite alguno de homologación. Del mismo modo, quienes cursaron formaciones sistemáticas en la temática dentro de la UNGS (la Diplomatura en Géneros, Políticas y Participación, la materia transversal “Perspectiva de Géneros, aportes y debates” o el Laboratorio Interdisciplinario de temas de géneros y/o las que a futuro se creen en este campo), también pueden considerar cumplida la formación.
El plan se implementa en la Universidad desde mayo de 2019, tras ser aprobado por la resolución N°7291 del Consejo Superior, en la que se recupera la recomendación del Consejo Interuniversitario Nacional para las instituciones universitarias públicas de realizar la capacitación obligatoria en género prevista en la Ley Micaela. Desde su implementación y hasta diciembre de 2021, participaron más de 2500 personas, en su mayoría estudiantes (casi un 41%) y más del 70%, mujeres. El Ciclo “Interrupciones”, realizado en forma virtual cada año desde 2020, es el que más convocatoria tuvo desde la implementación de la Formación.
A través de esta política de formación, se busca favorecer la revisión, problematización y transformación de creencias, prácticas y modos de relación que sostienen y reproducen la desigualdad y violencias entre los géneros que afectan la trayectoria educativa, laboral y/o profesional de integrantes de la comunidad universitaria. De este modo, se trata de una acción central para establecer las coordenadas de un cambio cultural.
Más información
Programa de Políticas de género
formaciongeneros@campus.ungs.edu.ar
Instagram
Respuestas a preguntas frecuentes
Agenda de actividades
Ley Micaela
Resolución del Consejo Superior N°7291 (Formación con perspectiva de géneros)
Resolución de Rectorado N°22988 (Modalidad de implementación de la formación)
Viernes 15 de julio de 2022
Participación del ICO en informe sobre el descarte de neumáticos en Buenos Aires
Un equipo de técnicos e investigadores de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), coordinado por el investigador docente, Francisco Suárez, y un equipo técnico del ex organismo provincial para el desarrollo sostenible (OPDS) actual Ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires, ha colaborado en la elaboración de un informe de investigación que tiene como objetivo analizar el descarte de neumáticos en la Provincia de Buenos Aires.
Se estiman las cantidades de Neumáticos Fuera de Uso (NFU), sus impactos ambientales, sus posibilidades de aprovechamiento, los circuitos formales e informales de recuperación y reciclado, y los marcos normativos. Asimismo, se examinan elementos de referencia del ámbito internacional, las características del mercado local, los obstáculos para el desarrollo de una gestión apropiada y se presentan lineamientos para iniciativas en ese campo.
La metodología utilizada responde a una articulación/ triangulación de diversas herramientas de investigación cuantitativa y cualitativa: estimación del mercado de consumo de neumáticos, análisis de ciclo de vida del producto, análisis de flujo de materiales, encuestas a referentes ambientales municipales, construcción de mapa de actores sociales, entrevistas en profundidad a informantes clave, observaciones de campo. Este abordaje presente estimar los flujos de materiales que se descartan, las prácticas y percepciones los actores sociales intervinientes, con el propósito de reconocer las posibilidades sociotécnicas de redireccionar la gestión de los NFU hacia una economía circular.
Se puede acceder a la publicación electrónica desde el siguiente enlace: https://www.ungs.edu.ar/ico/investigacion-ico/publicaciones-eco
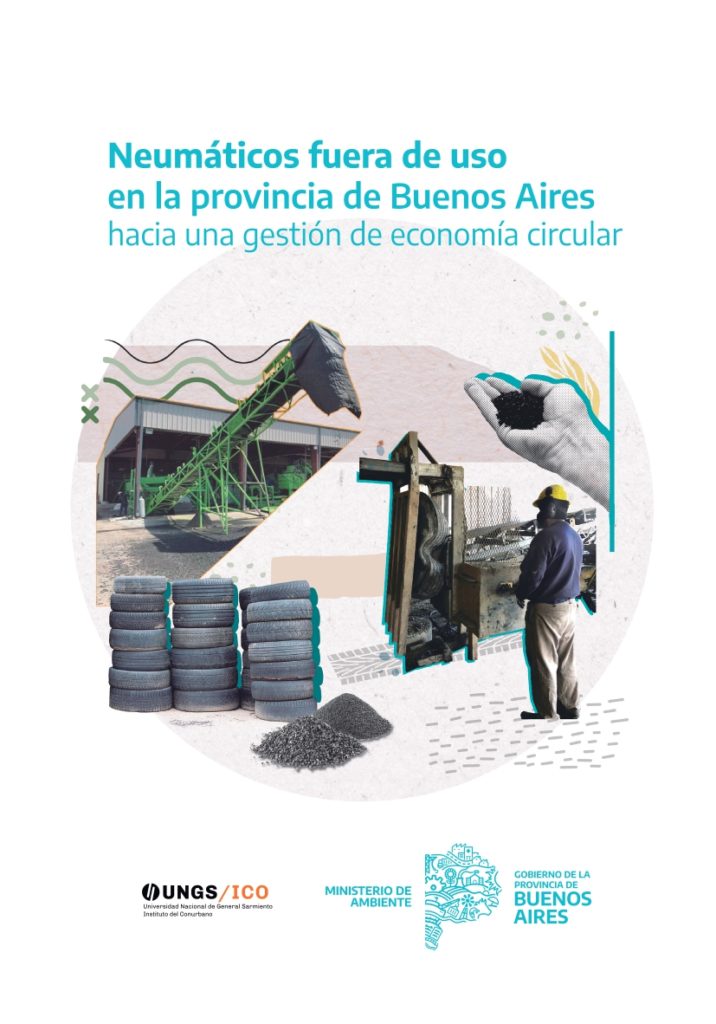
Viernes 15 de julio de 2022
Charla informativa sobre viajes de egresados gratuitos en Malvinas Argentinas
El subsecretario de Educación del municipio, Daniel Morard, explicó cómo se va a desarrollar y la importancia que tiene para los jóvenes disfrutar de un viaje en su ultimo año de cursada.
Ya comenzó la segunda etapa del programa de Viajes de Fin de Curso de la Provincia, llevado adelante por Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, y ya hay más de 44 mil estudiantes adscriptos.
En Malvinas Argentinas se va a realizar una charla informativa para los jóvenes que estén cursando el último año de la secundaria de gestión estatal o privada. FM La Uni habló con Daniel Morard, Subsecretario de Educación del Municipio, sobre la convocatoria que esperan para esta jornada.
"Esperamos una buena convocatoria, este programa que es de la provincia de Buenos Aires, nos pareció importante que los chicos lo puedan aprovechar", destacó el funcionario y además agregó: "Esto es premio por el esfuerzo que hicieron durante los años de estudio y la pandemia"
El programa Viajes de Fin de Curso está dirigido a más de 220.000 estudiantes secundarios bonaerenses, que podrán viajar a destinos turísticos de distintos municipios sin pagar nada, financiados por el Estado provincial, como parte de una política para igualar oportunidades e incentivar la actividad turística. Los viajes tendrán una duración total de cuatro días y tres noches y los destinos serán únicamente dentro de la provincia de Buenos Aires, de playa, sierra, laguna o rural, a un máximo de 600 km de la zona en que se ubica la escuela en donde realiza sus estudios.
A continuación, la entrevista completa:
Jueves 14 de julio de 2022
El ICO y el Observatorio del conurbano en el portal Letra P
En el marco de un dossier sobre conurbano, el portal de noticias Letra P publicó una serie de notas de opinión de investigadores y docentes del Instituto del Conurbano de la UNGS y notas que analizan distintas problemáticas a partir de datos tomados de relevamientos e investigaciones del Observatorio del Conurbano de la Universidad.
·Desmontando mitos, por Gonzalo Vázquez
·Esto no es 2001, por Fernando Molina
·Una olla a presión
·Casi el doble de planes en un año para evitar el desborde
Miércoles 13 de julio de 2022
Formación para el trabajo: convenio con SUETRA
 La UNGS y el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) firmaron un convenio marco de cooperación y colaboración con el fin de trabajar recíprocamente en investigación, actividades académicas y otras de interés mutuo, que contribuyan al desarrollo, fortalecimiento y a la difusión de acciones vinculadas con la formación para el trabajo.
La UNGS y el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina (SUETRA) firmaron un convenio marco de cooperación y colaboración con el fin de trabajar recíprocamente en investigación, actividades académicas y otras de interés mutuo, que contribuyan al desarrollo, fortalecimiento y a la difusión de acciones vinculadas con la formación para el trabajo.
El acto, que se desarrolló en el Campus universitario, estuvo encabezado por la rectora de la UNGS Gabriela Diker y el secretario General de SUETRA, Héctor Gazzotti. Por la UNGS estuvieron presentes también la secretaria de Desarrollo Tecnológico y Social Inés Arancibia y el secretario General Sergio Vera, mientras que por SUETRA, asistieron Fabián Galo, secretario de previsión Social, Estévez Juan, secretario Adjunto.
"Este convenio nos va a permitir avanzar en el desarrollo de nuestra escuela de formación para el trabajo, que estamos poniendo en funcionamiento, e integrar la formación profesional que ofrece la Universidad con el sistema de formación que brindan otras instituciones y sectores", manifestó Diker al finalizar el encuentro.
 La Escuela de Formación para el Trabajo de la UNGS es una propuesta impulsada en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Formación Profesional, y en articulación con centros de formación profesional de la región, que busca catalizar y potenciar esfuerzos en este campo.
La Escuela de Formación para el Trabajo de la UNGS es una propuesta impulsada en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Formación Profesional, y en articulación con centros de formación profesional de la región, que busca catalizar y potenciar esfuerzos en este campo.
Por su parte, Gazzotti manifestó: "Para nosotros es un día muy importante, este convenio con la UNGS nos va a permitir de forma conjunta capacitar a a nuestros docentes , y en un futuro a la comunidad de referencia de la Universidad".
SUETRA es un sindicato nacional que nuclea y representa principalmente a docentes, instructores, personal directivo y de supervisión en las ramas de educación agraria, educación técnica, formación profesional, Institutos Superiores de Formación Docente y Técnica (ISFDyT) y Educación de Adultos. Como institución de trayectoria en la materia, SUETRA "entiende que la formación técnica y profesional es un pilar fundamental para la inclusión social y el trabajo y busca articular con la UNGS el desarrollo de políticas educativas y tecnológicas para dar respuestas a problemas sectoriales y contribuir con el sector socio productivo, educativo y el estado aportando bienes y servicios con mayor densidad tecnológica".
Martes 12 de julio de 2022
Participación de la UNGS en un encuentro sobre hábitat con referentes barriales en el Municipio de José C Paz
 Representantes del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS participaron el 8 de julio de un encuentro junto a referentes barriales convocado por la Dirección de Hábitat del Municipio de José C. Paz.
Representantes del Instituto del Conurbano (ICO) de la UNGS participaron el 8 de julio de un encuentro junto a referentes barriales convocado por la Dirección de Hábitat del Municipio de José C. Paz.
En la mesa de trabajo, en la que participaron la investigadora docente del ICO Eugenia Jaime y la investigadora de la Universidad Nacional de José Paz (UNPAZ) Marina Wagener, vecinas y vecinos protagonistas de la producción social del hábitat de más de 11 asentamientos inscritos en el registro provincial de la Ley 14449 de Acceso Justo al Hábitat y la Ley Nacional 27453 de Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), plantearon distintas problemáticas y acciones para la transformación de las mismas.
 También estuvieron presentes referentes de la Organización Libres del Pueblo (OLP), del Movimiento de Unidad Popular (MUP), de la Central de Trabajadores regional norte (CTA) y de personas en situación de calle.
También estuvieron presentes referentes de la Organización Libres del Pueblo (OLP), del Movimiento de Unidad Popular (MUP), de la Central de Trabajadores regional norte (CTA) y de personas en situación de calle.
La reunión estuvo encabezada por la directora de Hábitat del Municipio, Mónica Mendoza, quien expresó la necesidad de conocer la ley de hábitat 14449 y la importancia de la participación activa de la comunidad en la gestión del hábitat. En tanto, el urbanista Luis Godoy, quien forma parte del equipo de Hábitat del Municipio, introdujo los temas referidos a la normativa urbana, mientras que referentes de las áreas de Salud, como Paola Ledezma, y de Obras públicas, como Laura de León, realizaron aportes al debate.
En el encuentro, se intercambiaron opiniones sobre las diversas formas de accionar y se pusieron en valor las acciones para alcanzar los derechos colectivos entendiendo las mesas como instancias de gobierno abierto.
Se realizarán nuevos encuentros de trabajo para conocer más sobre los instrumentos de gestión y continuar proyectando acciones de mejora en los barrios.













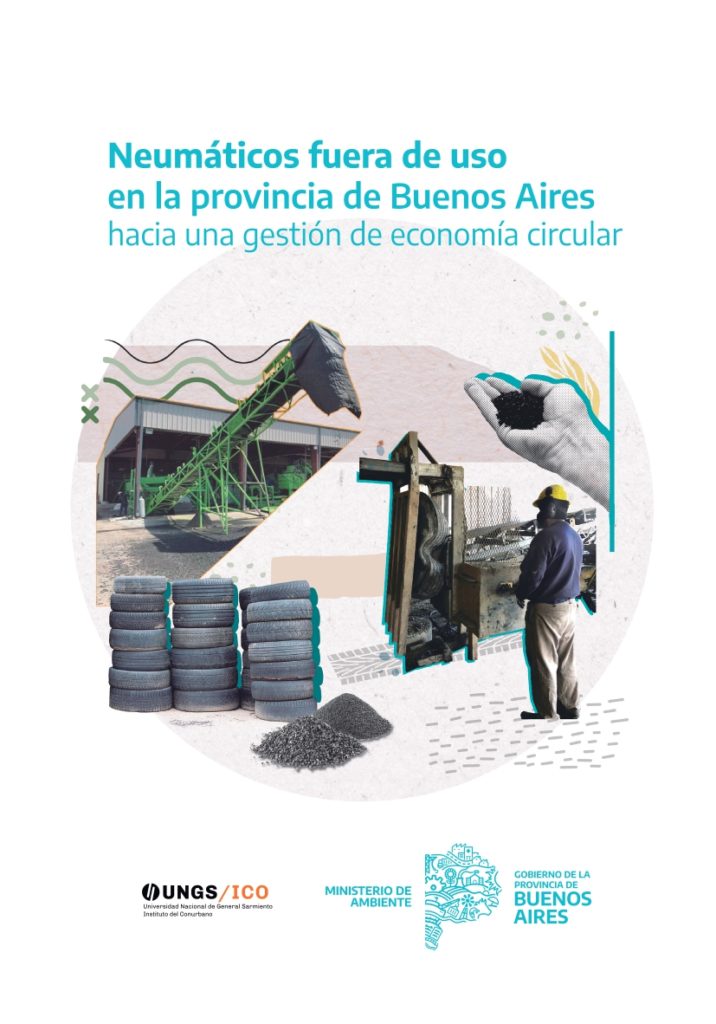



 La Escuela de Formación para el Trabajo de la UNGS es una propuesta impulsada en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Formación Profesional, y en articulación con centros de formación profesional de la región, que busca catalizar y potenciar esfuerzos en este campo.
La Escuela de Formación para el Trabajo de la UNGS es una propuesta impulsada en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Formación Profesional, y en articulación con centros de formación profesional de la región, que busca catalizar y potenciar esfuerzos en este campo.


